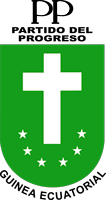Editorial El Confidencial
Los guineanos arrastramos una tragedia histórica singular: nunca hemos vivido en libertad.
Saltamos de la colonia a la dictadura sin transición, sin aprendizaje democrático, sin espacio para respirar como ciudadanos libres. Siempre bajo vigilancia. Siempre bajo castigo. Siempre tratados como súbditos, nunca como iguales.
Ese recorrido forzado ha dejado secuelas profundas. No solo políticas, sino psicológicas y sociales. Durante décadas se nos negó la posibilidad de construir una identidad libre, una autoestima colectiva sólida y una independencia personal real. Cuando un pueblo es sistemáticamente reprimido, aprende a dudar de sí mismo. Y eso también es una forma de dominación.
Pero conviene decirlo alto y claro: los guineanos somos plenamente capaces. Capaces de organizarnos, de emprender, de gobernar y de construir una democracia moderna cuando se nos permite. Nuestra diáspora lo demuestra cada día. Allí donde se nos deja trabajar sin cadenas, respondemos con esfuerzo, talento y dignidad.

En un encuentro entre opositores guineanos y un político español, este llegó a afirmar —sin rubor— que “el gobierno de Obiang no estaba tan mal para tratarse de africanos”. Esa frase, pronunciada con naturalidad, condensa siglos de arrogancia colonial en una sola sentencia. No es una opinión inocente. Es la idea de que a los africanos se nos puede exigir menos democracia, menos derechos y menos dignidad. Es el racismo envuelto en traje institucional.
Sin embargo, además de la dictadura, cargamos con otro lastre intolerable: el desprecio externo disfrazado de superioridad moral. Resulta insoportable escuchar en los grupos de WhatsApp cómo algunas personas no guineanas, desde la comodidad de un país libre, se permiten hablarnos como si fuéramos incapaces, inmaduros o genéticamente condenados al fracaso.
Ese tono condescendiente, paternalista y arrogante no es ignorancia: es racismo estructural. Es la herencia viva del colonialismo. Es la idea —nunca del todo abandonada— de que los africanos debemos ser tutelados, corregidos o “perdonados” por quienes se creen moralmente superiores.

Hay quien se arroga el derecho de insultarnos verbalmente, de decidir qué podemos o no podemos aspirar a ser, de juzgar nuestras luchas sin haber pisado jamás nuestras cárceles ni haber enterrado a nuestros muertos. Ese comportamiento no es solidaridad: es desprecio.
Y conviene decirlo sin rodeos: no aceptamos lecciones de quienes nos miran por encima del hombro. No necesitamos su permiso para luchar por la democracia. No necesitamos su validación para existir políticamente. No necesitamos que crean en nosotros.
Si no son capaces de respetarnos, que se aparten.
Si no pueden tratarnos como iguales, que guarden silencio.
Si no entienden nuestra historia, que dejen de pontificar.
La era del dominio blanco sobre los pueblos negros terminó hace décadas. Quien no se haya enterado llega tarde a la historia. Guinea Ecuatorial no necesita tutores, ni salvadores, ni guardianes morales.

Necesitamos unidad, autonomía y confianza en nosotros mismos.
Necesitamos desprendernos de complejos coloniales y de voces que nos infantilizan.
Necesitamos creer —de una vez por todas— en nuestra fuerza colectiva.
La democracia en Guinea Ecuatorial no será un regalo externo ni una concesión graciosa. Será una conquista nacida del sacrificio de guineanos libres y conscientes de su dignidad.
Cuando caiga la dictadura —porque caerá—, construiremos el país con nuestras propias manos. Con errores, con aprendizaje y con responsabilidad. Como hacen todos los pueblos libres.
Que nadie vuelva a hablarnos como si no fuéramos capaces.
Que nadie vuelva a mirarnos como si necesitáramos permiso.